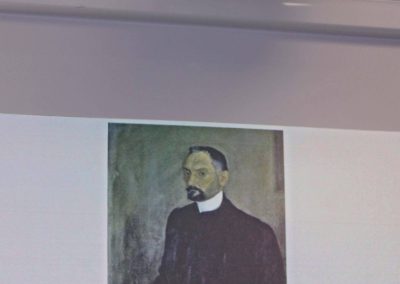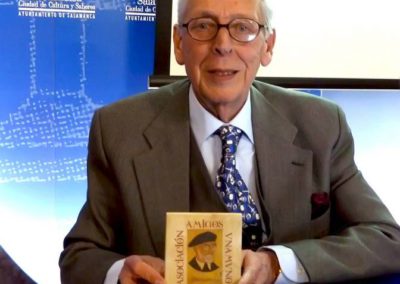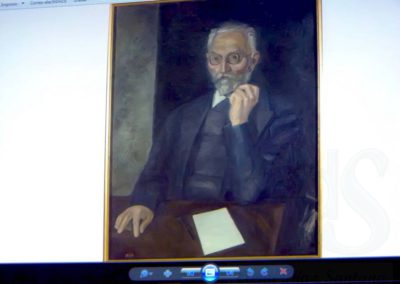Mesa redonda: «Unamuno personaje singular»
El día 14 de junio se celebró en la Sala de la Palabra la mesa redonda titulado: ”Unamuno, personaje singular”. Moderó la mesa el vocal de Relaciones Institucionales de la Asociación Román Álvarez.
El primero en intervenir fue el catedrático de Historia Contemporánea Manuel Redero, bajo el título: ”Unamuno, intelectualidad y política”. Estas son unas brevísimas notas de su intervención:
Los intelectuales son considerados como fuerzas favorables al progreso de la sociedad. Son producto del pensamiento ilustrado que desemboca en la Revolución Liberal y en el capitalismo. No hay intelectuales hasta que no nacen los espacios públicos de debate.
Hay intelectuales muy diferentes. En el S. XIX nace el intelectual Romántico que teoriza sobre la sociedad y que quiere guiar al pueblo. Se da sobre todo en Francia.
Unamuno es el primer intelectual español. Tiene como característica ser un hombre de gran excelencia, en base a esto se debate en el espacio público, gracias a su autoridad puede opinar sobre casi cualquier cosa. Busca dar sentido a la historia de ese pueblo hablando de valores universales.
Evoluciona hacia el intelectual comprometido, hablan en nombre del sentido de la historia. En este sentido Unamuno y Ortega y Gasset serán los dos puntales. Son intelectuales que salen al espacio público, son publicistas.
Despertar al pueblo, esto es lo que les interesa. Tienen una gran influencia social, y su palabra, intenta concienciar y movilizar a las sociedades. Le interesa concienciar al pueblo que está amodorrado.
Unamuno tiene una gran categoría intelectual que se proyecta en el espacio Público.
Al profesor Redero le siguió el filósofo Luis Andrés Marcos, que esbozó unas ideas sobre: ”Unamuno, profesor y rector”
Destacando la “alterutralidad de D. Miguel” Unamuno es uno y otro.
Unamuno habla del hombre íntegro.
En cuanto a profesor, nos comenta Luis que, era reacio a seguir programas y métodos, Unamuno era un comentador de textos literarios, para él, su misión era inquietar las almas, agitar los espíritus. Señalando que la pedagogía de D. Miguel es Socrática, porque persigue que se aprenda a pensar por uno mismo. Sócrates no adoctrinaba, sino que hacía que con sus preguntas los demás pensaran.
Hoy parece que disciplinas como la Filosofía o la Historia no enseñan, pero sí que lo hacen, porque enseñan a ser hombres.
A continuación tomó la palabra el nieto de Unamuno, Pablo Unamuno, para hablarnos de: ”Unamuno familiar”.
Contó al público allí congregado algunas anécdotas de su abuelo, que nos ayudaron a conocer mejor al hombre que se esconde detrás del intelectual, del escritor, del rector. Unamuno quedó huérfano a los 6 años. Se crió entre lutos y rezos, según confesaría él mismo.
En cierta ocasión oyó a su padre hablar en francés, fue entonces cuando Unamuno descubrió el amor a la palabra.
Siente desde muy pequeño pasión por la papiroflexia, la adquirió durante sus largas estancias en los sótanos de su casa -donde jugaba junto a su primo Telesforo Aranzadi de Unamuno-, para protegerse de las bombas carlistas. Aprendió también a dibujar con el pintor Lecuona que tenía su buhardilla por encima de su casa, en el mismo edificio en que vivía con su familia.
Y cómo no hablar de Concha, la costumbre de D. Miguel. A la que conoció cuando iban a catequesis. Él pertenecía a la congregación de S. Luis Gonzaga, porque quería ser santo. Dice Unamuno: ”Y mi soñada santidad flaqueaba cuando conocí a Concha”.
Concha presidia los actos familiares. Tuvieron nueve hijos. Según cuentan era muy hogareño y familiar. Jugaba con sus hijos, sobre todo con los mayores. Hablaba poco, solo escribía, y tenía un gran sentido del pudor, hasta el punto de que no les leía lo que publicaría al día siguiente. Cuando se lo recriminaron les dijo:” ya pero hoy es mía, mañana será de todos”. Miguel Quiroga Unamuno será su primer nieto.
El día de su jubilación, el 29 de septiembre de 1934, a la que asistieron autoridades españolas, como nunca se había visto, dijo D. Miguel: ”Esto ya no importa, ya no tiene importancia desde que ella murió”.
Francisco Blanco cerró con su intervención la mesa redonda, que versaría sobre: ”Don Miguel, ese gran desconocido”.
Destacó de D. Miguel que es un personaje único e inclasificable. Que no admite etiquetas.
Sentía D. Miguel que la mayoría de las declaraciones que se le atribuían eran inventadas. Por eso debemos siempre ir a las fuentes, para evitar que se le sigan atribuyendo falsedades y tópicos con los que el personaje convive y que después es muy difícil clarificar, com hemos podido comprobar hasta hoy en día con ciertos temas sobre los que es difícil arrojar la luz de la verdad.